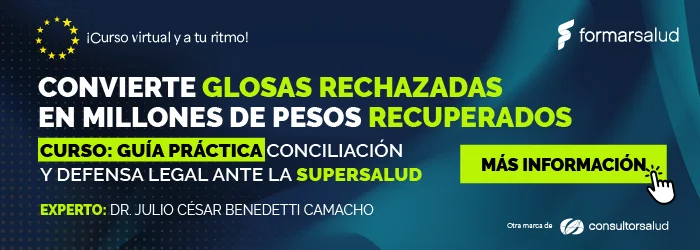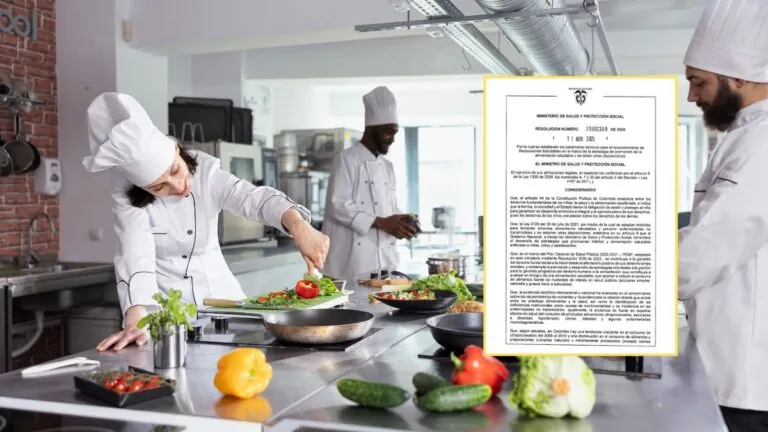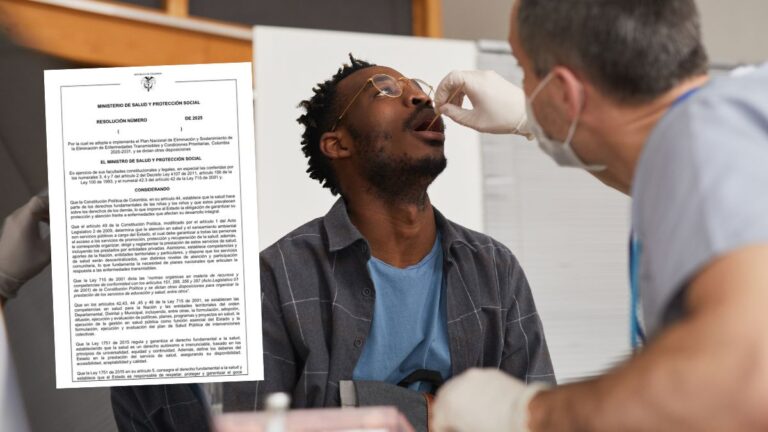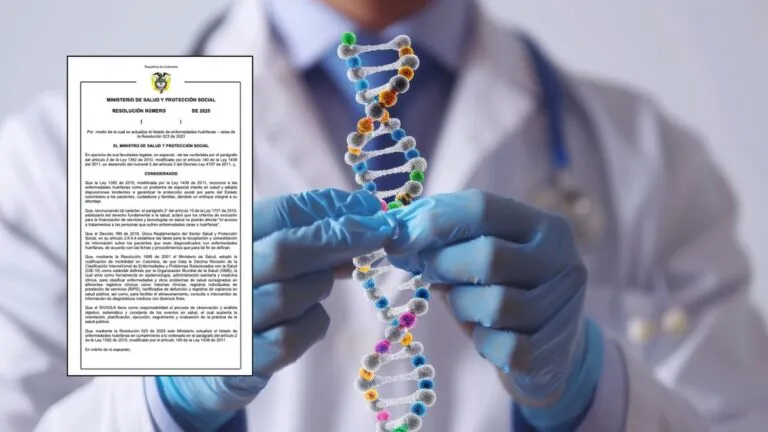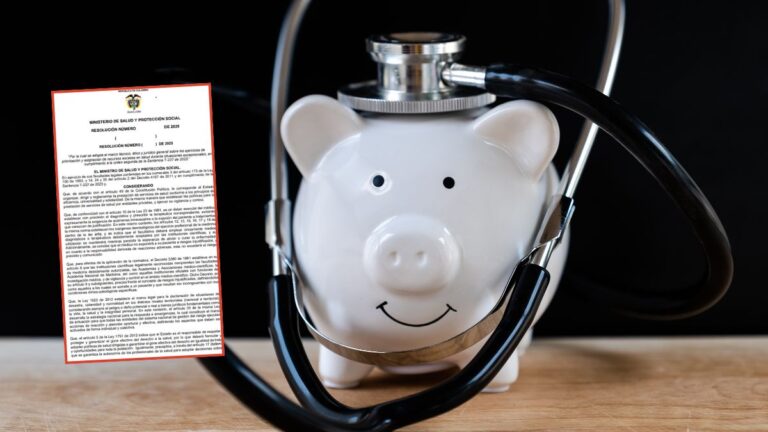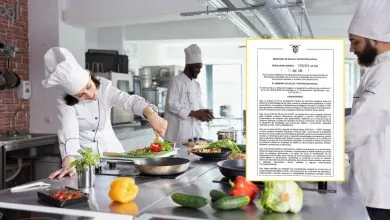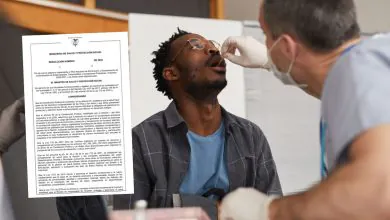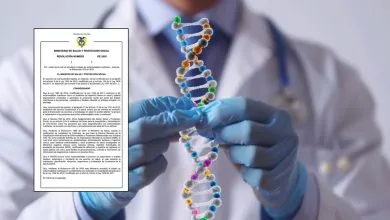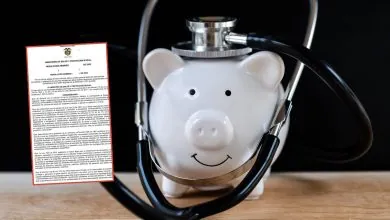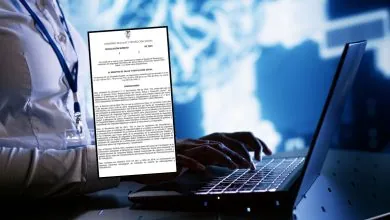En el año 2025 el mercado latinoamericano de fármacos oncológicos se acerca a los 15.000 millones de dólares y se expande en cerca de 10 % anual, muy por encima del crecimiento del PIB regional. Del otro lado de la balanza, la mitad de los pacientes a los que una inmunoterapia podría prolongar la vida jamás lo recibirán debido a múltiples fallas de acceso.
Medicamentos oncológicos como los anticuerpos inhibidores del punto de chequeo inmune (CPI) ocupan hoy el primer lugar de uso. En Colombia, los medicamentos oncológicos alcanzaron 41 % del costo farmacológico total para el año 2023, y de estos el Pembrolizumab es el primero con una cifra de casi 200.000 millones de pesos colombianos (COP) en ventas reportadas para ese año.
Este crecimiento contrasta con los datos reportados por un reciente meta-análisis publicado en JAMA Oncology (Sherry et al., 2025), el cual examinó 791 ensayos fase III en oncología y halló que, aunque el 53 % se interpretó oficialmente como “superior” frente al comparador, solo el 28 % demostró ventajas en supervivencia global y apenas el 11 % en calidad de vida; ambos desenlaces simultáneamente mejoraron en tan solo el 6 % de los estudios. Estos datos recuerdan que la etiqueta de “innovador” no garantiza automáticamente valor clínico y refuerzan la necesidad de negociaciones basadas en resultados medibles, ojalá en el mundo real —no en supuestos de eficacia— para salvaguardar la justicia distributiva y la sostenibilidad financiera del sistema.
Esta tensión, a la que algunos llaman “costo de la innovación” y otros “precio de la vida”, exige una lectura moral, pero sobre todo una respuesta de ingeniería de sistemas: no se resuelve recortando en silencio -a veces explícitamente- ni bloqueando la entrada de tecnologías; se gestiona con reglas claras, mejores datos y acuerdos inteligentes.
1. El dilema moral de la “innovación”
Las inmunoterapias son uno de los ejemplos de terapias que encarnan el sueño científico y la pesadilla presupuestaria. En 2019 la OMS incluyó a nivolumab y pembrolizumab en la Lista de Medicamentos Esenciales para melanoma, y este año estudia ampliarlos a cáncer de colon, pulmón y cuello uterino. Su valor clínico es indiscutible en la mayoría de escenarios; ¿y su valor social? menos del 5 % del gasto global en I+D (Investigación y Desarrollo) oncológica proviene directamente de países de bajos y medianos ingresos (LMIC), pero casi 70 % de las muertes por cáncer ocurrirán allí antes de 2030.
Una investigación clásica en JAMA Network Open calculó que los 10 fármacos oncológicos líderes generaron 14,5 dólares de retorno por cada dólar invertido en desarrollo. Si el retorno extraordinario es moralmente aceptable —por ejemplo, porque financia futuras moléculas—, la contrapartida legítima es que el acceso no quede vinculado a la aritmética del azar geográfico.
2. Aseguramiento social y justicia distributiva: el marco colombiano
Colombia opera bajo un marco de aseguramiento social donde el riesgo técnico se mutualiza y distribuye en un pool, pero el riesgo de innovación se transfiere: EPS y hospitales adelantan pagos a precio completo mientras esperan que la UPC les alcance (ya sabemos que no alcanza). Ahí nace la paradoja: el sistema protege al individuo ex-ante, pero corre el riesgo de colapsar ex-post si no se gobierna la adopción tecnológica. Adicionalmente podríamos escribir un documento muy extenso respecto a la suficiencia de la prima (UPC), pero esto excede el alcance de estas líneas.
La justicia distributiva, en clave Rawlsiana, no ordena expropiar la patente; ordena minimizar las desventajas del peor situado, es decir, del ciudadano con menor poder de representación, el más vulnerable. Traducido a la economía de la salud: facilitar el acceso efectivo a la innovación sin afectar la solvencia del asegurador ni del prestador. El instrumento no es el tijeretazo presupuestal ni el racionamiento implícito —esa triste “negación por saturación” tan frecuente—, sino contratos inteligentes que alineen valor clínico y valor financiero. No es un favor de la industria farmacéutica, hace parte de su responsabilidad social toda vez que es la seguridad y sostenibilidad del mercado sectorial lo que le permite mantener su negocio, entendido este como la innovación incremental.
3. De la contención irracional a la negociación inteligente
Ahora bien, lo que está ocurriendo actualmente en el sector son dinámicas de riesgo financiero pobremente gestionadas, y como todo lo mal ejecutado, las barreras de acceso se han vuelto groseras y los mecanismos de protección jurídica ineficientes. Estamos ante una contención irracional cuyas características más importantes son:
- Congelar la adopción (“esperemos a que baje de precio”).
- Introducir barreras administrativas que solo castigan al paciente.
- Recortar líneas de tratamiento sin métricas de resultado.
Bajo esta situación, la teoría económica descrita anteriormente se difumina y aparecen mecanismos de protección corporativa que tienden a ser injustos y potencialmente inefectivos. En ese sentido, la industria farmacéutica se blinda, limitando opciones de acuerdos de negociación, retirando nuevas inclusiones al mercado y reduciendo operación e inversión en el sector. Ni hablar de la industria que tiene en su poder fármacos de alto desempeño y múltiple indicación, las cuales hacen caso omiso de lo que sucede en el sector.
Todo lo anterior lleva a los pacientes hacia una doble vulnerabilidad: en lo directo, cada retraso o negativa implícita erosiona su pronóstico clínico y su calidad de vida; en lo indirecto, el desvío masivo de recursos hacia tecnologías con valor marginal diluye la capacidad del sistema para financiar prevención, cuidados paliativos y otras terapias costo-efectivas. Ese desbalance crea un riesgo moral doble: por un lado, los laboratorios fijan precios (y no los rebajan o negocian) sabiendo que el aseguramiento no puede darse el lujo político de negar la terapia pero actualmente tampoco de pagarla; por el otro, los aseguradores tienden a blindarse con barreras administrativas que trasladan la carga emocional y económica al paciente, a su familia y a los equipos de salud. El resultado es una tragedia donde la confianza se agota más rápido que el presupuesto, y la promesa de la innovación termina pagada —con intereses— por quienes menos poder tienen en la ecuación, y generalmente de su bolsillo, cosa que en cáncer es imposible.
No voy a hablar aquí sobre las estrategias de negociación y contención racional e inteligente de costos que podrían plantearse, pero si hay algunos ejemplos regionales que podrían emularse, para el siguiente sistema de salud (si eso existirá).
Brasil negoció un descuento escalonado para trastuzumab; México usa techos de gasto por indicación de cáncer; Chile aplica pagador único para ciertas terapias oncológicas de alto impacto. El denominador común en estos acuerdos es gobernanza clínica (tan escasa en nuestros centros de oncología) y financiera basada en evidencia.
Un sistema de aseguramiento maduro debe(ría):
- Calibrar la prima con datos territoriales y determinantes sociales; la UPC lineal es una reliquia actuarial, un ejercicio analítico cavernario.
- Adoptar contratos de riesgo compartido: el gasto íntegro en CPIs solo se justifica si los indicadores de supervivencia y calidad de vida superan umbrales definidos. En países como Colombia si la industria farmacéutica no quiere llegar a acuerdos, deberían usarse dosis adaptativas de sus medicamentos por ejemplo.
- Conectar compras con evidencia local: no basta extrapolar ensayos de Fase III; hay que medir efectividad en la población colombiana, ajustar dosis y duración óptima, es decir los escasos datos del mundo real que producimos, que no son sinónimos de los registros.
- Publicar tableros de resultados y gasto para que el debate pase de la anécdota a la ciencia de datos. La transparencia robustece la posición negociadora.
- Cultivar masa crítica clínica: equipos multidisciplinarios que sepan cuándo escalar o de-escalar inmunoterapia. Variabilidad clínica es variabilidad financiera. Cultura de desinversión inteligente.
En la economía moral del cáncer nadie gana si el sistema se ahoga: ni el paciente que muere sin tratamiento, ni la farmacéutica que ve licencias obligatorias, ni la EPS que se queda sin liquidez. La solución no está en racionar a ciegas sino en operar con lupa: detectar valor, pagar por valor y ajustar precozmente.
Si gestionamos la inmunoterapia (o los ADCs) como una innovación exclusiva, Colombia repetirá la historia de la tuberculosis: décadas de espera hasta que la filantropía rescate lo que el mercado ignoró. Si, en cambio, aplicamos la ingeniería de datos, la economía del comportamiento y la diplomacia de precios, podremos sostener el milagro biomédico sacrificando lo menos posible la solvencia del sistema, la dignidad del paciente o su bolsillo.
En últimas, el mensaje para reguladores, pagadores e industria farmacéutica es simple: la innovación soporlo florece donde la red de seguridad está intacta, infortunadamente en nuestro país ese eslabón llamado confianza fue aniquilado y será lo primero por reconstruir en el nuevo sistema, si es que este verá la luz.