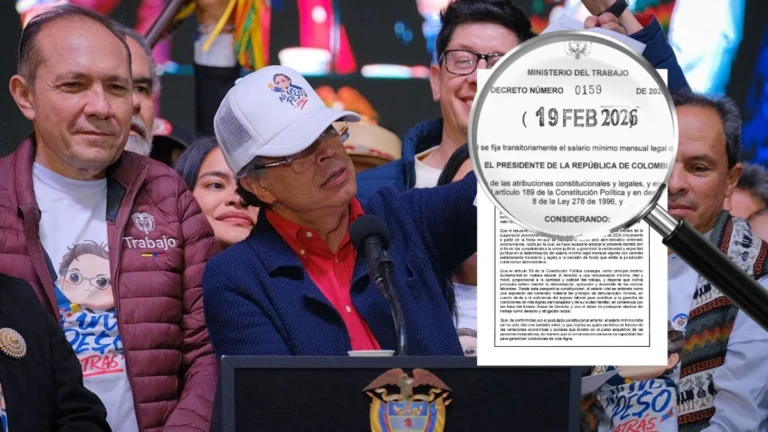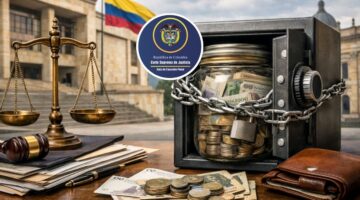La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado la situación actual del financiamiento sanitario global como una “emergencia”. Este diagnóstico, presentado en la Asamblea Mundial de la Salud de 2025, no es un recurso retórico, sino la constatación de una presión sistémica que amenaza con revertir décadas de avances. Al mismo tiempo, en Colombia, un análisis detallado de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) documenta una tendencia preocupante: el crecimiento sostenido del gasto de bolsillo en salud (GDB) de los hogares.
Estos dos hechos —la tensión financiera global y el incremento del gasto directo en Colombia— no son eventos aislados. Constituyen dos caras de la misma moneda y revelan una disfuncionalidad estructural en la forma en que se financian y operan los sistemas de salud. El gasto de bolsillo funciona como un indicador de resultado; un termómetro que mide la capacidad real de un sistema para cumplir su promesa fundamental de protección financiera. Cuando este indicador sube, es porque el sistema de salud en Colombia está fallando.
El propósito que persigo al realizar este análisis, es conectar los puntos entre el diagnóstico global y la realidad colombiana. Primero, examinaré el marco conceptual que la OMS ha definido para entender la crisis de financiamiento. Segundo, desglosaré las cifras del informe de ANIF para dimensionar el problema en nuestro país. Finalmente, evaluaré si la ambiciosa y extensa agenda regulatoria que el gobierno colombiano ha puesto en marcha tiene la capacidad técnica y operativa para interceptar esta tendencia y corregir las fallas que la originan.
El marco global: principios de financiamiento bajo presión
El punto de partida de la discusión global es el estancamiento en el progreso hacia la Cobertura Sanitaria Universal (CSU). Los datos del UHC Global Monitoring Report son concluyentes: cerca de 2.000 millones de personas enfrentan dificultades financieras por gastos sanitarios y, de ellas, más de 340 millones son empujadas a la pobreza extrema. La salud, concebida como un derecho y un pilar del desarrollo, opera en muchos contextos como un factor de vulnerabilidad económica.
Funciones esenciales del financiamiento sanitario según la OMS
La OMS identifica tres funciones esenciales del financiamiento de la salud cuyo desempeño deficiente explica esta situación:
- Recaudación de ingresos (Revenue Raising): La dependencia excesiva de los pagos directos de bolsillo es la forma más regresiva de financiar la salud. El principio de un sistema equitativo es la pre-financiación a través de contribuciones mancomunadas, principalmente de fuentes públicas (impuestos generales). Esto permite que el acceso a la atención no dependa de la capacidad de pago del individuo en el momento de la enfermedad.
- Mancomunación de fondos (Pooling): La fragmentación de los recursos es un generador de ineficiencia. Cuando los fondos se gestionan en múltiples esquemas pequeños y desconectados, se pierde poder de negociación y se duplican costos administrativos. La mancomunación de fondos, idealmente en un fondo público único o en pocos fondos grandes, permite distribuir el riesgo entre una población más amplia y optimizar el uso de los recursos.
- Compra de servicios (Purchasing): La compra estratégica es el eslabón final y quizás el más complejo. No se trata solo de pagar facturas, sino de utilizar los recursos para incentivar la calidad, la eficiencia y la alineación de los servicios con las necesidades de salud de la población. Esto implica pasar de un pago pasivo por volumen de servicios a modelos de pago vinculados a resultados y desempeño.
La emergencia financiera declarada se debe a que estas tres funciones están bajo una presión sin precedentes. Los presupuestos públicos compiten con el servicio de la deuda y otras prioridades, mientras que la demanda de servicios de salud, impulsada por el envejecimiento poblacional y la carga de enfermedades crónicas, no deja de crecer. En respuesta, la OMS promueve una agenda centrada en la autosuficiencia y la movilización de recursos domésticos. Iniciativas como la “3 by 35”, que propone aumentar los impuestos a productos nocivos (tabaco, alcohol, bebidas azucaradas), buscan crear fuentes de ingreso estables y, al mismo tiempo, generar beneficios para la salud pública.
El diagnóstico en colombia: La evidencia numérica de una crisis operativa
El informe de ANIF, “Gasto de Bolsillo en Salud: Otra Cara de la Crisis que Atraviesa el Sistema”, traduce el diagnóstico global a la realidad colombiana con una contundencia estadística que me obliga a una reflexión profunda.
Cifras clave del gasto de bolsillo en salud en Colombia
- Magnitud del gasto: Para 2024, el gasto de bolsillo en salud de los hogares colombianos ascendió a $14,5 billones de pesos. Esta cifra, en términos reales, ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2022.
- Proximidad al umbral de riesgo: El GDB como proporción del gasto corriente en salud alcanzó el 16,8% en 2024, un aumento significativo desde el 14,2% registrado en 2021. Este indicador nos acerca al umbral del 20% que la OMS define como de alto riesgo.
- Impacto regresivo: Entre 2021 y 2024, el crecimiento real acumulado del GDB fue del 63% para el quintil más bajo (Quintil 1). Esto es particularmente grave considerando que el 84,8% de este grupo pertenece al régimen subsidiado.
- Correlación con fallas de acceso: El aumento del GDB se correlaciona con el deterioro en el acceso. En diciembre de 2024, las PQR aumentaron un 78,9% anual en el régimen contributivo y un 69,8% en el subsidiado.
El informe de ANIF no describe un problema de diseño, sino de ejecución. La estructura de aseguramiento de Colombia, con sus regímenes contributivo y subsidiado, fue concebida para ofrecer protección financiera. Sin embargo, la crisis de liquidez, las tensiones operativas y una Unidad de Pago por Capitación (UPC) cuya suficiencia está en permanente debate, han erosionado esa capacidad protectora. El sistema, en su operación diaria, está transfiriendo el costo de sus ineficiencias al ciudadano.
La respuesta regulatoria: un nuevo diseño para contener la fuga
Frente a este diagnóstico, el país está inmerso en una reconfiguración regulatoria de una escala que no he visto en décadas. No se trata de una reforma única, sino de un conjunto articulado de decretos, resoluciones y circulares (al menos cuento 40 normas y/o temas nuevos) que pretenden modificar la operación del sistema desde sus cimientos. La pregunta central es si esta nueva arquitectura puede resolver las causas del aumento del gasto de bolsillo en salud.
Pilar 1: Reordenamiento territorial y primacía de la Atención Primaria (APS)
El eje de la transformación es el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, formalizado en el Decreto 0858 de 2025. Este decreto (demandado por cierto), ordena la reorganización del sistema en 10 regiones y 119 subregiones funcionales. Dentro de estas, la operación se articula a través de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) y los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), con la meta de resolver el 80% de las necesidades en este nivel.
- Impacto Potencial sobre el GDB: Una APS fuerte es la estrategia más costo-efectiva para un sistema de salud. Al gestionar el riesgo desde el territorio, se reduce la necesidad de recurrir a servicios de alta complejidad, donde se concentran los mayores costos y barreras de acceso. El Plan Nacional de Salud Rural complementa esta estrategia.
Pilar 2: Gobernanza financiera y transparencia con el SIIFA
La opacidad en el flujo de recursos es una causa directa de la crisis operativa. Para abordarlo, se ha creado el Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial (SIIFA). Este sistema obliga a todos los actores a registrar en tiempo real sus transacciones: contratos, facturas, glosas y pagos.
- Impacto Potencial sobre el GDB: El SIIFA busca garantizar la liquidez de las IPS. Una IPS con pagos oportunos tiene mayor capacidad para garantizar la disponibilidad de servicios, reduciendo la probabilidad de negaciones que empujan al paciente a pagar de su bolsillo. Es menester aclarar, que la liquidez es importante, pero lo fundamental es la solvencia, que se deriva de la suficiencia, la cual evidentemente no está plenamente documentada en el país.
Pilar 3: Redefinición de roles y exigencia de capacidad real
La nueva regulación endurece las condiciones para los actores. Las EPS deben demostrar su capacidad para operar en cada subregión funcional autorizada. De manera crucial, la Circular 019 de 2025 prohíbe que el usuario sea intermediario en trámites de autorización, responsabilidad que recae exclusivamente en la relación EPS-IPS.
- Impacto Potencial sobre el GDB: Esta medida ataca directamente una de las fuentes más comunes de gasto de bolsillo en salud. Elimina la carga burocrática que obliga a los pacientes a peregrinar por autorizaciones, un proceso que muchos resuelven pagando de forma particular.
Mis notas finales: entre el diseño normativo y la realidad financiera
La arquitectura regulatoria propuesta es ambiciosa. Sin embargo, su éxito depende de al menos tres condiciones críticas:
- Implementación Rigurosa: Una transición de esta complejidad, si no es gestionada con precisión, puede generar disrupciones que agraven los problemas de acceso y destruyan capacidades institucionales de manera irreversible.
- Sostenibilidad Financiera: Ningún modelo puede funcionar sin los recursos adecuados. El debate sobre la suficiencia de la UPC y los Presupuestos Máximos sigue pendiente. La Sentencia SU-277 de 2025 ya vinculó la responsabilidad de una EPS a la suficiencia de los recursos que el Estado le transfiere. Si bien es posible ajustar el costo asistencial hacia abajo, la nueva estructura requerirá una financiación recurrente adecuada.
- Gobernanza y Competencias: La mezcla de funciones entre nuevos y antiguos actores (CAPS, RIITS, Secretarías, EPS) tensa un escenario de gobernanza dudosa, que podría ser devastador para la integralidad del cuidado, en detrimento de los avances anidados en las instituciones de mediana y alta complejidad.
Para los actores del sistema, el momento exige una adaptación proactiva. Para el Gobierno, el desafío es monumental: liderar la implementación y resolver la ecuación financiera. De su éxito depende frenar una tendencia que amenaza con hacer del derecho a la salud un privilegio que se paga, cada vez más, con el dinero del propio bolsillo.