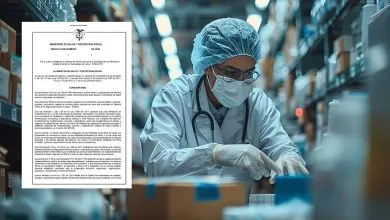La expedición del Decreto 858 de 2025 por parte del poder ejecutivo desató una de las controversias más profundas del sistema de salud colombiano en la historia reciente. Este decreto representó un intento audaz de implementar una reforma estructural por vía reglamentaria, buscando reconfigurar los pilares del aseguramiento, la prestación de servicios y la gobernanza sanitaria, en un contexto de fracaso legislativo de una iniciativa similar.
La controversia escaló al ámbito judicial, culminando en su suspensión provisional por parte del Consejo de Estado, una decisión que, si bien fundamentada en sólidos argumentos jurídicos, ha sumido al sector en una parálisis sin precedentes.
El propósito de este ensayo es analizar cómo esta colisión entre la urgencia política y el ordenamiento jurídico ha generado una parálisis regulatoria con profundas consecuencias operativas y estratégicas para el futuro del sistema de salud en Colombia.
1. Antecedentes: la reforma a la salud por vía de decreto
Es fundamental analizar el contexto político y legislativo que precedió a la expedición del Decreto 858 para comprender su naturaleza y las reacciones que generó. La norma no surgió en un vacío, sino como una respuesta directa a una coyuntura de alta tensión institucional y fracaso en el ámbito democrático tradicional.
- 1.1. El Fracaso Legislativo como Catalizador La motivación principal del poder ejecutivo para expedir el Decreto 858 estuvo directamente vinculada al inminente archivo de su proyecto de ley de reforma a la salud en el Congreso de la República. Ante el estancamiento y la falta de consenso en el debate legislativo, el decreto se configuró como una estrategia para materializar los pilares de la reforma fallida, eludiendo la deliberación democrática y el control político del Congreso. En esencia, se buscó implementar por la vía reglamentaria lo que no se pudo lograr por la vía legislativa, una decisión que, aunque pragmática desde una perspectiva de gobierno, sentó las bases para un profundo conflicto de legalidad.
- 1.2. Tensión entre Poderes Esta acción evidenció y exacerbó una tensión institucional latente entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. El uso de la potestad reglamentaria para impulsar una reforma de tal magnitud fue percibido por diversos sectores como una sustitución funcional del legislador. Esta maniobra debilitó la legitimidad democrática del proceso, pues las transformaciones estructurales de un servicio público esencial y un derecho fundamental como la salud requieren un debate amplio, participativo y pluralista, propio del escenario legislativo, y no una imposición normativa desde el Ejecutivo.
Esta estrategia de reforma por decreto, nacida de la frustración legislativa, contenía en su núcleo un modelo de transformación ambicioso que es preciso detallar.
2. El modelo propuesto por el Decreto 858: transformación estructural del sistema
Bajo el título de “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”, el Decreto 858 de 2025 delineaba una reconfiguración profunda y ambiciosa del sistema de salud. Su alcance no se limitaba a ajustes operativos, sino que buscaba transformar los pilares fundamentales de la gobernanza, el aseguramiento y la prestación de servicios, con un marcado énfasis en la territorialización y la gestión pública.
- 2.1. Componentes clave de la reforma Los cambios más significativos que introducía el decreto se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
- Gobernanza y territorialización: Se creaban las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), cuya conformación y organización pasaba a ser competencia directa de las entidades territoriales (departamentos y distritos), otorgándoles un rol central en la planificación y gestión de los servicios de salud en su jurisdicción.Reconfiguración del Aseguramiento: El rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se transformaba radicalmente, limitando su función a la de “gestoras de salud y vida”. Este cambio implicaba la pérdida de su autonomía en la conformación de redes y en la gestión financiera directa de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), subordinando su operación a las directrices de las redes territoriales.
- Nuevo modelo de atención: Se establecían los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y los Equipos de Salud Territorial como la base operativa del nuevo modelo. El enfoque se centraba en la Atención Primaria en Salud (APS), con un modelo de adscripción poblacional territorial que buscaba fortalecer el primer nivel de atención y la acción extramural.
2.2. Marco legal invocado Para justificar estos cambios, el decreto invocaba un amplio conjunto de leyes preexistentes, argumentando que su propósito era simplemente “desarrollar” o “reglamentar” mandatos ya establecidos. Sin embargo, la magnitud de las transformaciones excedía a todas luces una simple labor de ejecución normativa.
| Ley invocada | Concepto central a desarrollar |
| Ley 100 de 1993 | Principios generales del Sistema de Seguridad Social en Salud, incluyendo el modelo de aseguramiento que, en la práctica, el decreto reconfiguraba sustancialmente. |
| Ley 1438 de 2011 | La estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) y la conformación de redes integradas de servicios de salud, aunque la ley las preveía bajo la coordinación de las EPS y no con la centralidad de los entes territoriales que el decreto imponía. |
| Ley Estatutaria 1751 de 2015 | El derecho fundamental a la salud y sus principios rectores como la integralidad, la continuidad y la libre elección, principios que, según los críticos, eran alterados por el nuevo modelo de adscripción forzosa. |
| Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo) | La implementación del Modelo de Salud Preventivo y Predictivo contenido en las bases del plan, que si bien habilita la ejecución de políticas, no otorga facultades para modificar la estructura legal del sistema. |
Las pretensiones del decreto de ser un simple desarrollo reglamentario de estas leyes chocaron frontalmente con los cuestionamientos sobre su legalidad, que finalmente llegaron a los tribunales.
3. Los vicios de nulidad: argumentos centrales de la demanda
La demanda de nulidad contra el Decreto 858 se fundamentó en principios centrales del derecho constitucional y administrativo colombiano, principalmente en la distinción entre la potestad reglamentaria del Presidente y la reserva de ley. La primera es la facultad de expedir normas para la “cumplida ejecución de las leyes”, mientras que la segunda establece que ciertas materias, por su importancia y trascendencia, solo pueden ser reguladas por el Congreso de la República.
3.1. Fundamentos jurídicos para la nulidad La acción judicial se sustentó en cuatro argumentos técnico-jurídicos principales que evidenciaban los vicios de ilegalidad del decreto:
- Exceso de potestad reglamentaria: El argumento central es que el decreto no se limitó a “ejecutar” o detallar la ley existente. Por el contrario, modificó competencias, rediseñó por completo el modelo de aseguramiento, creó nuevas figuras institucionales como las “gestoras de salud y vida”, y alteró la distribución de responsabilidades entre actores. Estas acciones excedieron la facultad conferida al Presidente en el artículo 189.11 de la Constitución, invadiendo el terreno del legislador.
- Desconocimiento del Principio de Reserva de Ley: La norma reguló materias que, por su naturaleza estructural, están reservadas exclusivamente al Congreso. La distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, por ejemplo, está definida en una ley orgánica (Ley 715 de 2001) y no puede ser alterada por un decreto. De igual forma, el régimen de aseguramiento y las funciones esenciales de las EPS, definidas en la Ley 100 de 1993, son elementos cuya modificación sustancial requiere una ley formal.
- Violación de la jerarquía normativa de la Ley Estatutaria 1751 de 2015: Se argumentó que el decreto alteró elementos protegidos por la Ley Estatutaria de Salud, una norma de rango superior a las leyes ordinarias. Un ejemplo claro es la afectación al principio de libre elección, pues el modelo de adscripción poblacional forzosa a una red territorial vaciaba de contenido la posibilidad del usuario de escoger su asegurador y prestador.
- Omisión de trámites obligatorios: Finalmente, se señaló una irregularidad procedimental grave: la omisión del trámite de consulta previa con comunidades indígenas. Este es un requisito constitucional y legal obligatorio para cualquier decisión administrativa o legislativa que pueda afectar directamente a dichos pueblos, y su ausencia vicia de nulidad el acto.
Estos sólidos argumentos fueron acogidos por el Consejo de Estado al momento de evaluar la solicitud de medida cautelar.
4. La decisión del Consejo de Estado: suspensión provisional del Decreto
En el derecho contencioso administrativo colombiano, una medida cautelar de suspensión provisional de un acto administrativo es una decisión de enorme trascendencia. No es un fallo de fondo, pero implica que el juez ha encontrado una fuerte apariencia de ilegalidad en la norma demandada, justificando su inaplicación inmediata para evitar perjuicios al ordenamiento jurídico y a los ciudadanos mientras se adelanta el proceso principal.
- 4.1. Razonamiento del Alto Tribunal El Consejo de Estado acogió los argumentos centrales de la demanda al concluir, de manera preliminar pero contundente, que el Gobierno “extralimitó sus facultades reglamentarias y contrarió el principio de reserva de ley”. El tribunal determinó que, bajo la apariencia de una reglamentación, el Ejecutivo había intentado llevar a cabo una “transformación estructural del modelo de prestación” de servicios de salud, una competencia exclusiva del Congreso. Este no fue un simple reparo, sino un juicio preliminar robusto, sustentado en la alta exigencia de demostrar el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) para conceder una medida de tal calibre.
- 4.2. Cambios estructurales identificados Para sustentar su decisión, el tribunal identificó una serie de modificaciones sustanciales que probaban la extralimitación del poder ejecutivo:
- El traslado de la función de conformar y organizar las redes de salud de las EPS a las entidades territoriales.La modificación sustancial del rol y la naturaleza de las EPS, definidas en la Ley 100 de 1993.
- La asignación de nuevas competencias de planeación y gobernanza a los entes territoriales sin una ley que lo autorizara, violando así la Ley 715 de 2001.
- 4.3. El significado del fallo La implicación principal de esta decisión es la alta probabilidad de que el Decreto 858 sea declarado nulo en la sentencia definitiva. La suspensión provisional envía una señal inequívoca a todos los actores del sistema: el marco regulatorio propuesto carece, en apariencia, de validez jurídica. Por tanto, basar decisiones estratégicas, operativas o financieras en la eventual reactivación del decreto constituye un riesgo extremadamente alto.
Esta decisión judicial, aunque jurídicamente necesaria, ha generado un efecto dominó que paraliza la operación del sistema de salud en múltiples niveles.
5. Consecuencias operativas: El “efecto congelador” sobre el sistema de Salud
La suspensión judicial del Decreto 858 no solo detiene su aplicación, sino que desata un “efecto congelador” en cascada. Este fenómeno crea una parálisis regulatoria que va más allá de la norma principal. Las resoluciones ministeriales que se expidieron para desarrollar el decreto (como la Resolución 1789 y 2161 de 2025) quedan en un estado de “normas zombis”: existen formalmente, pero carecen de fundamento legal para ser aplicadas. El resultado es una profunda incertidumbre institucional que se superpone a una crisis financiera estructural ya existente, afectando a todos los actores del sistema.
- 5.1. Impacto por actor del sistema El impacto de esta suspensión se distribuye de manera diferenciada pero sistémica:
- Entidades Promotoras de Salud (EPS):
- Quedan atrapadas en una “paradoja financiera”. Por un lado, experimentan un alivio a corto plazo al no tener que asumir los costos de adaptarse al nuevo modelo de “gestoras”. Por otro lado, la suspensión perpetúa la crisis estructural del modelo actual, marcada por la insuficiencia de la UPC, una siniestralidad generalizada superior al 110%, y una deuda con los prestadores que para junio de 2025 ya superaba los 24 billones de pesos. El respiro es temporal, pero la enfermedad de fondo avanza.
- Los planes de inversión y expansión quedan congelados. La incertidumbre sobre los futuros modelos de contratación y la configuración de redes hace que cualquier planificación a mediano plazo sea inviable. Las RIITS que estaban en proceso de conformación bajo la nueva lógica territorial quedan desarticuladas y sin un marco operativo claro.
- Las inversiones proyectadas, como los $4.2 billones destinados a los Equipos Básicos de Salud, y los planes de expansión de infraestructura para los CAPS, quedan en el limbo. Sin el decreto que les daba fundamento normativo y financiero, estos componentes clave de la reforma no pueden avanzar.
- Direcciones Territoriales de Salud:
- Entidades Promotoras de Salud (EPS):
El nuevo rol central que les asignaba el decreto en la gobernanza y planificación del sistema se revierte. Quedan sin un mandato claro y con los procesos de fortalecimiento de sus capacidades, que ya se habían iniciado, completamente frenados.
- Operadores logísticos y farmacéuticos:
- La incertidumbre sobre los futuros modelos de contratación y dispensación de medicamentos y tecnologías congela la planificación estratégica. La indefinición sobre si el comprador será una EPS o una red territorial pública cambia radicalmente el modelo de negocio y la logística.
- Usuarios del Sistema de Salud:
- Usuarios en general: Enfrentan confusión, desinformación y el riesgo de ver sus tratamientos en curso fragmentados. El gasto de bolsillo de los hogares, que ya alcanzaba los $14.5 billones de pesos cercano al umbral del 20% que la OMS considera de alto riesgo, podría agravarse por las barreras administrativas y el desgaste emocional que genera la incertidumbre.
- Pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo: Para este grupo, el riesgo es crítico. La desarticulación de los programas de atención continua y especializada, que muchas veces dependen de una red coordinada por la EPS, pone en peligro la continuidad de tratamientos vitales y agrava su vulnerabilidad.
Esta parálisis operativa escala rápidamente para convertirse en un problema estratégico que afecta la sostenibilidad misma del sistema.
6. Análisis del impacto estratégico a largo plazo
La incertidumbre regulatoria generada por la suspensión del Decreto 858 trasciende la operación diaria para afectar los pilares estratégicos que definen la funcionalidad, sostenibilidad y equidad del sistema de salud a largo plazo. La parálisis actual no es una simple pausa, sino un agravante de crisis preexistentes.
- 6.1. Impacto sobre las funciones sistémicas El “efecto congelador” impacta las funciones clave del sistema de la siguiente manera:
- Financiación de la salud: Si bien la suspensión frena gastos de transición que no estaban claramente financiados, simultáneamente agrava la crisis estructural de insuficiencia de la UPC. Al no ofrecer una solución al desbalance financiero actual, la parálisis acerca a más EPS e IPS al colapso, poniendo en riesgo la estabilidad de todo el sistema.Modelo de aseguramiento en salud: El intento de viraje hacia un modelo de gestión pública territorial queda frustrado. Sin embargo, la crisis de legitimidad y sostenibilidad del modelo de aseguramiento actual, basado en la competencia regulada de las EPS, se profundiza. El sistema queda atrapado entre un modelo propuesto fallido que no se aprueba y un modelo vigente que se agota financieramente.Modelo de atención en salud: El modelo de Atención Primaria en Salud (APS) territorializado que proponía el decreto, aunque con fallas jurídicas en su implementación, buscaba responder a críticas históricas sobre el enfoque del sistema. Con su suspensión, se perpetúa el modelo actual, que es predominantemente fragmentado, centrado en la enfermedad y con debilidades en la atención primaria, sin que se vislumbre una solución alternativa a corto plazo.
- Función de articulación y compra de servicios: Estas funciones, que el decreto intentaba trasladar a los entes territoriales, permanecen en cabeza de las EPS. No obstante, las EPS las ejercen en un contexto de creciente debilidad financiera, desconfianza por parte de los prestadores y presión regulatoria, lo que deteriora su capacidad para gestionar la red de manera eficiente.
La suma de estos impactos estratégicos exige una reflexión urgente sobre las salidas a esta encrucijada regulatoria y operativa.
7. Conclusiones y recomendaciones
El análisis del Decreto 858 de 2025 y su posterior suspensión judicial revela una crisis compleja que es a la vez jurídica, política y operativa. La inviabilidad de la reforma por vía reglamentaria ha sido confirmada preliminarmente por la justicia, pero esta decisión, aunque correcta en derecho, ha sumido al sistema de salud en una parálisis que agrava sus problemas estructurales. Es imperativo encontrar una salida concertada, legalmente sólida y técnicamente viable.
7.1. Conclusiones centrales
- El Decreto 858 de 2025 constituyó un claro exceso de la potestad reglamentaria que vulneró principios constitucionales fundamentales como la reserva de ley y la jerarquía normativa, al intentar una reforma estructural que es competencia exclusiva del Congreso.
- La suspensión provisional por parte del Consejo de Estado, aunque jurídicamente justificada, ha sumido al sistema de salud en una profunda parálisis regulatoria e incertidumbre operativa, dejando a todos los actores en un limbo normativo.
- Esta parálisis no ocurre en un sistema sano, sino que exacerba una crisis financiera estructural preexistente, principalmente por la insuficiencia de la UPC, poniendo en riesgo la continuidad del servicio para los usuarios y la sostenibilidad financiera de los actores.
- 7.2. Recomendaciones para Mitigar el Impacto Para navegar esta crisis, se proponen las siguientes acciones:
- Al Poder Ejecutivo y Legislativo: Es urgente retomar la vía democrática y legislativa para cualquier reforma estructural al sistema de salud. Se debe buscar un consenso nacional que genere reglas de juego claras, con un plan de transición financiado que evite generar más caos. De manera inmediata, es indispensable abordar la crisis de insuficiencia de la UPC para garantizar la sostenibilidad del sistema actual mientras se debate su futuro.A los actores del sistema (EPS, IPS, Proveedores): La prioridad debe ser garantizar la estabilidad operativa bajo el marco legal vigente. Es crucial documentar los impactos de la crisis financiera y exigir al Gobierno y al Congreso certidumbre jurídica y regulatoria, condiciones indispensables para planificar a mediano y largo plazo y asegurar la continuidad en la atención.A los Órganos de Control y la Rama Judicial: Se solicita celeridad en la decisión de fondo sobre la nulidad del decreto. Resolver definitivamente la incertidumbre jurídica es fundamental para que el sector pueda superar la parálisis actual y enfocarse en soluciones estructurales.
- A los usuarios y la sociedad civil: Es un momento clave para fortalecer la veeduría ciudadana. La sociedad debe vigilar activamente la garantía del acceso y la calidad en la prestación de servicios durante este período de crisis y exigir transparencia y rendición de cuentas a todos los actores, tanto públicos como privados.