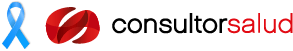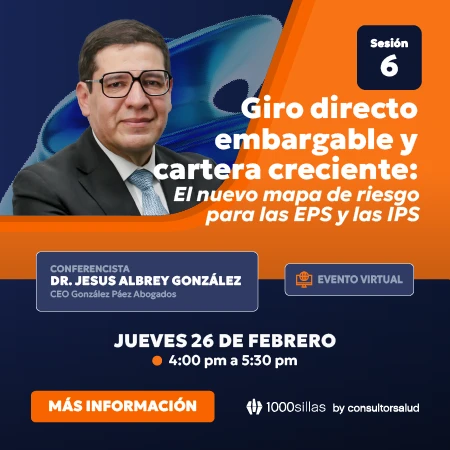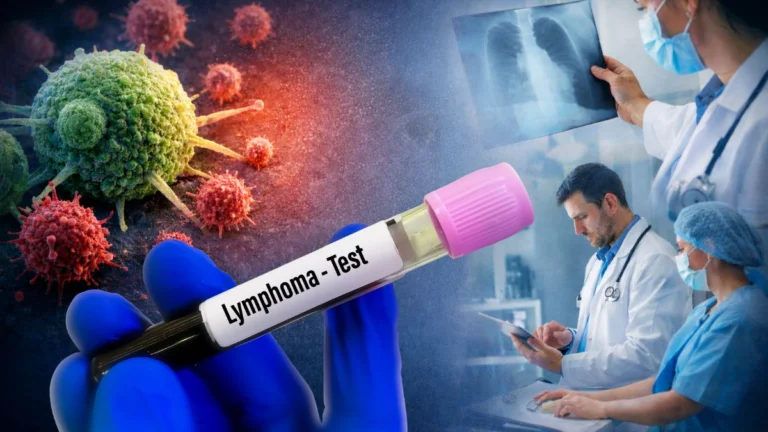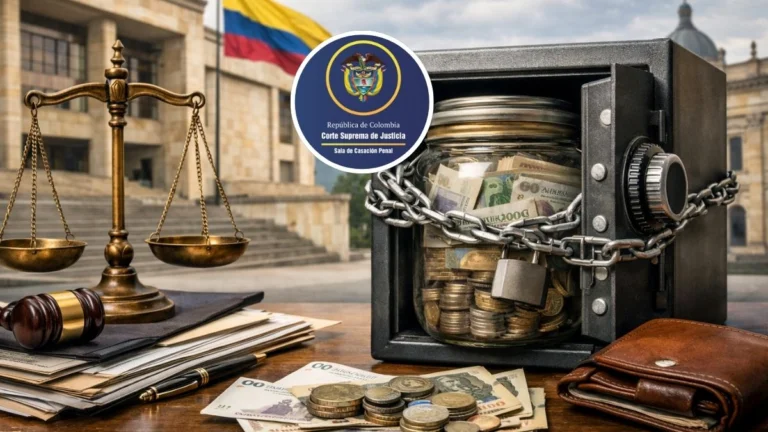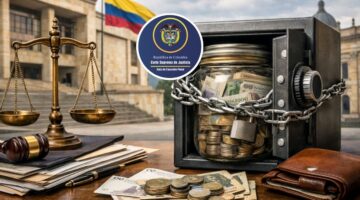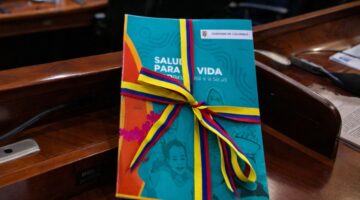El cáncer de pulmón continúa siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer en el mundo y en Colombia. En cifras, al año 2022 en el país este cáncer tenía una incidencia de 2 casos por cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad estimada de 2,77 por cada 100.000. De acuerdo con la IARC, esta neoplasia es una de las más frecuentes en el mundo, afectando tanto a los hombres como a las mujeres. Durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2022 y el 1º de enero de 2023, el cáncer de pulmón ocupó el séptimo lugar de cáncer priorizado entre once tipos, por el Ministerio de Salud.
La mayoría de los casos son cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), que representa entre el 85% y 90% del total. El CPCNP en estadio III es especialmente crítico, ya que requiere decisiones terapéuticas complejas que dependen de una clasificación certera entre pacientes operables y no operables.
A pesar de que las guías de práctica clínica (GPC) establecen rutas claras para el diagnóstico y tratamiento, las cifras revelan retrasos importantes. Según la Cuenta de Alto Costo (CAC), en 2023 el 42,03% de los casos nuevos no recibió tratamiento, y se registraron aumentos en el tiempo desde la sospecha clínica hasta el diagnóstico y desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento. Este rezago impacta directamente la estadificación adecuada del tumor y, con ello, la elección terapéutica.
Clasificar bien para tratar mejor: ¿por qué es clave discernir entre pacientes operables y no operables?
La clasificación adecuada del CPCNP en estadio III define el curso terapéutico. Los pacientes operables pueden beneficiarse de cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia; mientras que los no operables requieren combinaciones de quimioterapia y radioterapia, seguidas de inmunoterapia de mantenimiento y terapias target.
El error en esta clasificación no es trivial: implica no solo la posibilidad de una cirugía innecesaria (con riesgos asociados y sin beneficio clínico), sino también tratamientos inadecuados que reducen los años de vida ajustados por calidad (AVAC) y aumentan el gasto público en salud.
El estudio de evaluación económica Costo-efectividad de las secuencias de tratamiento del cáncer de pulmón de célula no pequeña en estadio 3 en Colombia, demostró que el manejo ideal, es decir, aquel basado en una clasificación correcta según las guías de práctica clínica, genera más AVAC y es menos costoso en comparación con escenarios con errores de clasificación. Este modelo se diseñó desde la perspectiva del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, con un horizonte temporal de cinco años, y utilizó fuentes oficiales como SISMED, SISPRO y literatura clínica actualizada.
Impacto económico y clínico del diagnóstico adecuado
Los resultados son concluyentes. De acuerdo al estudio, el escenario ideal obtuvo 2,106 AVAC con un costo total de $647 millones. En contraste, los errores de clasificación en ambos grupos generaron una pérdida de 0,145 AVAC y un gasto adicional de $135 millones, mientras que los errores en pacientes no operables generaron una pérdida de 0,141 AVAC y $172 millones más de costo.

Los datos son aún más contundentes al revisar el análisis de sensibilidad probabilístico. Frente a escenarios con errores en ambos grupos o solo en no operables, el escenario ideal resultó ser “dominante” en el 100% de las simulaciones: más efectivo y menos costoso. En otras palabras, clasificar bien salva vidas y ahorra recursos.
Sin embargo, el escenario ideal fue menos eficiente cuando el error se concentró en los pacientes operables: aunque obtuvo más AVAC (0,004), incurrió en costos adicionales ($36 millones) que hacen que no sea costo-efectivo según el umbral de $30 millones por AVAC utilizado en Colombia. Esto revela que operar a quienes realmente no lo necesitan implica un costo financiero y clínico significativo.
Para lograr una clasificación precisa y oportuna en cáncer de pulmón, no basta con fortalecer el momento del diagnóstico oncológico: es urgente alinear e integrar las rutas desde el componente pre oncológico. Esto implica intervenir desde la atención primaria, mejorar los niveles de sospecha clínica, acelerar el acceso a pruebas diagnósticas y articular equipos multidisciplinarios desde los primeros contactos con el sistema de salud. La falta de conexión entre etapas fragmentadas sigue generando retrasos críticos.
Dentro de las oportunidades de mejora, destacan el uso estratégico de tecnologías de apoyo diagnóstico, la implementación de rutas clínicas interoperables, la capacitación de los médicos de primer contacto, y el fortalecimiento de los procesos de referencia y contrarreferencia. Abordar tempranamente a los pacientes no solo mejora su pronóstico, sino que viabiliza la sostenibilidad del sistema al reducir el costo de los tratamientos tardíos y evitar procedimientos innecesarios.
Cirugías innecesarias: cuando intervenir perjudica
Uno de los hallazgos más críticos del estudio es que operar a pacientes no operables (producto de una clasificación errónea) es contraproducente. Estas intervenciones no solo fallan en generar beneficio clínico, sino que pueden conllevar complicaciones quirúrgicas y empeorar el pronóstico del paciente.
El modelo incluyó esta hipótesis como uno de sus supuestos: “las probabilidades relacionadas con los pacientes en estadio no operable que son operables son inferiores a los demás tratamientos, debido a que se asume que al tener un tratamiento errado además puede sufrir las complicaciones de la cirugía que en el principio no era necesario”.
En resumen, cuando el diagnóstico falla, se sobreinterviene, se desperdician recursos y se reduce la calidad de vida del paciente.
Rentabilidad y valor en salud: ¿vale la pena invertir en una mejor clasificación?
Desde una perspectiva de valor en salud, el análisis del beneficio monetario neto (BMN) reafirma la rentabilidad de diagnosticar correctamente. El BMN fue positivo cuando se evitó el error en pacientes no operables, alcanzando $176 millones, y también frente a errores en ambos grupos ($140 millones). Pero fue negativo frente a errores en operables, confirmando que someter a cirugía a quienes no la requieren no es rentable.
Adicionalmente, los análisis de sensibilidad determinístico (técnica que evalúa cómo los cambios en las variables de entrada de un modelo afectan los resultados, manteniendo constantes todas las demás variables) mostraron que las variables de mayor incertidumbre están relacionadas con el seguimiento de pacientes en progresión. Este dato sugiere que un abordaje integral del tratamiento, no solo quirúrgico, sino también farmacológico y de seguimiento, debe estar respaldado por una correcta clasificación inicial.

Recomendaciones estratégicas: de la evidencia a la política pública
Los hallazgos de este estudio invitan a repensar la organización del diagnóstico en cáncer de pulmón en Colombia. Para ello, es clave:
- Fortalecer los equipos multidisciplinarios de estadificación y tratamiento. La inclusión sistemática de oncólogos, neumólogos, cirujanos torácicos, radiólogos y patólogos en los comités multidisciplinarios es clave para mejorar la precisión diagnóstica y definir el tratamiento más costo-efectivo. No obstante, este modelo debe revisarse críticamente, ya que en el sistema actual la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón ingresan en estadios clínicos avanzados, cuando las opciones curativas son limitadas y el enfoque terapéutico se torna paliativo. Esta situación reduce el impacto clínico potencial de los equipos multidisciplinarios, que en teoría están diseñados para maximizar la sobrevida mediante una toma de decisiones oportuna. La causa raíz está en el abordaje inicial: la falta de protocolos estructurados desde el primer nivel de atención, la baja sospecha clínica y los retrasos en el acceso a pruebas diagnósticas, que impiden que los pacientes lleguen tempranamente a estos comités. Fortalecer estos equipos, por tanto, no solo implica conformarlos y estandarizar su funcionamiento, sino garantizar que el sistema derive a los pacientes en tiempos clínicamente útiles para su intervención.
- Garantizar acceso oportuno a estudios diagnósticos. Las demoras en la realización de estudios clave como tomografías, PET/CT o biopsias deben entenderse como barreras estructurales que comprometen la oportunidad diagnóstica y, por tanto, la efectividad del tratamiento. Un factor crítico que contribuye a estos retrasos es el modelo actual de contratación, en el que la IPS oncológica no suele asumir de manera integral el abordaje del paciente desde la sospecha o la confirmación inicial del cáncer. En muchos casos, el paciente transita por diferentes proveedores para completar estudios básicos antes de ser remitido a la unidad especializada, generando fragmentación, duplicidades y pérdida de oportunidad clínica. Para superar esta limitación, se requiere revisar los esquemas de contratación entre EPS e IPS, asegurando modelos que deleguen el 100% del proceso diagnóstico y de estadificación en la IPS oncológica una vez se activa la sospecha, permitiendo rutas más continuas, coordinadas y costo-efectivas. Adicionalmente, debe promoverse que las IPS integren en su oferta la disponibilidad de tecnologías diagnósticas prioritarias y que las EPS garanticen una red funcional, interoperable y con tiempos máximos definidos contractualmente para cada estudio.
- Estandarizar rutas de atención clínica basadas en guías nacionales e internacionales. Aunque Colombia cuenta con Guías de Práctica Clínica (GPC) para cáncer de pulmón, su implementación sigue siendo dispareja, con brechas importantes entre regiones, prestadores y niveles de atención. Parte del desafío radica en el alto costo que implica aplicar en todos los casos la totalidad de los lineamientos internacionales, especialmente en contextos con recursos limitados. Sin embargo, esta realidad no debe ser excusa para improvisar o actuar sin sustento técnico. Una alternativa es adaptar las GPC mediante protocolos escalonados, priorizando intervenciones de mayor costo-efectividad y aplicabilidad clínica, lo que permitiría avanzar progresivamente hacia una atención basada en evidencia. Además, es fundamental que los actores del sistema (incluyendo aseguradores, prestadores y entidades gubernamentales) inviertan en generar evidencia local, construyendo datos sólidos sobre efectividad, resultados en salud y costos reales del manejo integral en diferentes contextos. Sin esta base, la toma de decisiones seguirá sujeta a criterios fragmentados, reactivos o poco sostenibles.
- Mejorar los sistemas de información clínica. El uso de registros clínicos electrónicos interoperables facilitaría la consolidación de datos para la toma de decisiones clínicas y administrativas, así como el seguimiento longitudinal de los pacientes. Sin embargo, no basta con digitalizar: es necesario que los programas institucionales y territoriales publiquen su información de forma periódica, incluyendo indicadores como tiempos de referencia y contrarreferencia, acceso a imágenes diagnósticas, tiempos entre sospecha y confirmación, y oportunidad terapéutica. Contar con sistemas que permitan auditar estos tiempos en tiempo real, generar alertas tempranas y garantizar la trazabilidad del paciente a lo largo de la ruta oncológica es clave para detectar cuellos de botella, prevenir retrasos críticos y optimizar recursos. La interoperabilidad no solo debe ser técnica, sino también funcional, asegurando que los equipos médicos, administrativos y de salud pública puedan utilizar la información para tomar decisiones clínicas costo-efectivas, garantizar transparencia y mejorar resultados en salud.)
Clasificar bien es salvar vidas
El cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio III plantea desafíos clínicos complejos. La decisión de intervenir quirúrgicamente debe estar respaldada por una clasificación diagnóstica rigurosa, ya que los errores tienen consecuencias no solo clínicas, sino también financieras.
El estudio confirma que el escenario ideal donde se evita operar a quien no lo necesita y se trata correctamente a quien sí lo requiere ofrece mejores resultados en salud y es costo-efectivo. La inversión en procesos diagnósticos de calidad no es un gasto, sino una estrategia de valor que salva vidas, reduce sufrimiento y optimiza el uso de recursos en el sistema de salud colombiano.
Referencias:
- Día mundial del cáncer de pulmón 2024. (2024, noviembre 17). Cuenta de Alto Costo. https://cuentadealtocosto.org/noticias/dia-mundial-del-cancer-de-pulmon-2024/
- Keith RL. Cáncer de pulmón [Internet]. 2023 [citado 24 de octubre de 2024]. Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-del-pulm%C3%B3n-y-las-v%C3%ADas-respiratorias/tumores-pulmonares/c%C3%A1ncer-de-pulm%C3%B3n?ruleredirectid=752
- Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, et al. 2024. [citado 5 de mayo de 2024]. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Disponible en: https://gco.iarc.fr/today/en/data-sources-methods
- Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo -Cuenta de Alto Costo (CAC). Situación del Cáncer en la población adulta atendida en el SGSSS de Colombia 2022 [Internet]. Bogotá D.C.: Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo -Cuenta de Alto Costo (CAC); 2022 [citado 14 de noviembre de 2023]. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/wp-content/uploads/2023/11/libro-cancer-2022.pdf
- Ministerio de Salud y Protección Social DA de CT e IC. Guía de Práctica Clínica para para la detección temprana, diagnóstico, estadificación y tratamiento del cáncer de pulmón. Guía No. GPC 2014 – 36 [Internet]. Bogotá, Colombia; 2014 [citado 12 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/gpc-cancer-pulmon-profesionales.pdf
- SISPRO. Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED). Bogotá D.C.: Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia; 2023. Report No.: q2-q4 2022 y q1 2023.