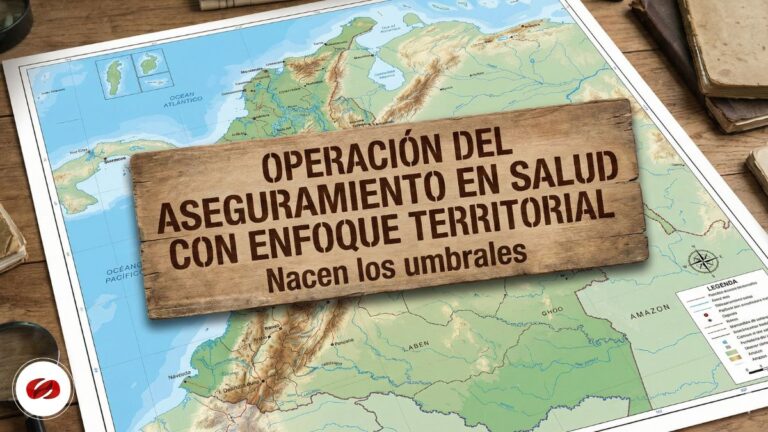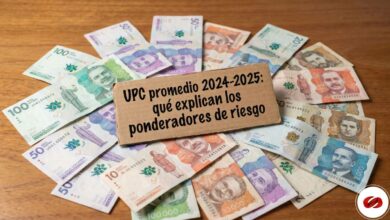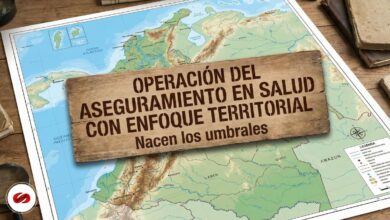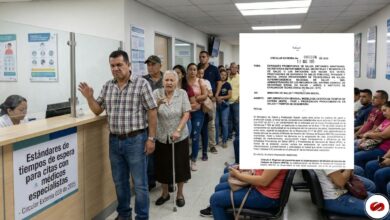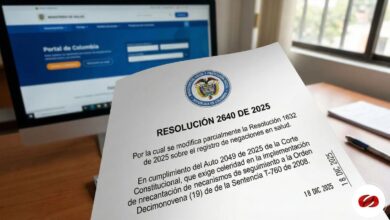Pacientes Colombia advirtió que la negociación conjunta de medicamentos y tecnologías sanitarias, establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante la Resolución 35379 de 2025, podría generar barreras en el acceso, fragmentación en la dispensación y afectaciones a la autonomía médica. Aunque el Gobierno nacional defiende este mecanismo como una estrategia para optimizar el gasto y garantizar eficiencias en la adquisición, las organizaciones de pacientes sostienen que la medida carece de garantías sobre la continuidad de los tratamientos, el flujo de recursos y la logística de entrega.
En este contexto, el debate se centra en cómo equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema con la protección de derechos fundamentales en salud, en un escenario donde la escasez de recursos sigue siendo el verdadero detonante de la crisis de acceso a medicamentos.
Un proceso en medio de la intervención de EPS
El Gobierno diseñó este esquema de negociación conjunta con el propósito de reducir costos y optimizar la compra de medicamentos, convocando a laboratorios y a nueve EPS que hoy se encuentran bajo medida de intervención. Desde la perspectiva oficial, se trata de una medida para mejorar la eficiencia del gasto en un sistema presionado por deudas crecientes y problemas de liquidez en las aseguradoras.
No obstante, Pacientes Colombia que agrupa a 200 organizaciones de usuarios advierte que la implementación carece de bases sólidas para proteger la continuidad terapéutica. Su vocero, Denis Silva, recalcó que “la verdadera y única causa de la falta de medicamentos en el país es la escasez de recursos”, insistiendo en que la estrategia, aunque bien intencionada, no ataca el problema estructural de financiamiento.
Dispensación y adherencia en riesgo
Uno de los mayores reparos de los pacientes es que la metodología no asegura una dispensación efectiva de los medicamentos. Esta situación podría traducirse en barreras de acceso y en una menor adherencia a los tratamientos, lo que impactaría especialmente a quienes dependen de terapias continuas para controlar enfermedades crónicas.
El riesgo de desabastecimiento se intensifica al considerar que las EPS intervenidas no cuentan con el flujo de caja suficiente para pagar sus deudas ni asumir obligaciones actuales. Si no se garantiza el pago oportuno a los laboratorios y proveedores, la disponibilidad de medicamentos quedaría comprometida.
Industria farmacéutica y papel de las gestoras
Otro de los puntos sensibles es la asignación de responsabilidades de dispensación directa a la industria farmacéutica. Pacientes Colombia considera que los laboratorios no tienen experiencia ni la infraestructura necesaria para esta labor, históricamente realizada por las gestoras farmacéuticas.
De hecho, los gremios del sector han expresado incertidumbre sobre el papel y la remuneración de estas gestoras, actores que resultan clave en la logística y entrega de tratamientos. A esto se suma la reciente entrega de los activos de Drogas La Rebaja al Gobierno por parte del SAE, lo que abre la posibilidad de incluirlos en los procesos de distribución, pese a que no existe certeza sobre su habilitación ni capacidad financiera.
Para las organizaciones de pacientes, cualquier actor involucrado en la dispensación debe demostrar experiencia y contar con la infraestructura necesaria para garantizar continuidad y calidad en el servicio.
Fragmentación del acceso y pacientes polimedicados
El modelo, tal como está diseñado, plantea que cada EPS negocie de manera independiente con los laboratorios. Esto podría llevar a una fragmentación en el acceso, especialmente crítica para los pacientes polimedicados, quienes requieren múltiples fármacos de forma simultánea.
La ausencia de un mecanismo centralizado podría obligar a los usuarios a acudir a varios puntos de entrega o enfrentar retrasos en la provisión, aumentando la carga para las familias y elevando el riesgo de abandono de los tratamientos.
Por otra parte, Pacientes Colombia también señaló que la negociación conjunta podría poner en entredicho la autonomía médica. Si los acuerdos priorizan únicamente medicamentos que cumplan especificaciones técnicas mínimas, existe el riesgo de que el paciente reciba un fármaco distinto al formulado por su médico tratante.
Este escenario no solo comprometería la eficacia del tratamiento, sino que limitaría la capacidad del profesional de salud para tomar decisiones clínicas basadas en las necesidades individuales de cada paciente.
Llamado a transparencia y participación
Ante estos riesgos, Pacientes Colombia pidió a las partes implicadas incluido el Comité de Seguimiento y Ejecución del Acuerdo construir un proceso ordenado, transparente y participativo. Según la organización, es fundamental que se escuche la voz de todos los actores de la cadena de suministro: EPS, laboratorios, gestoras farmacéuticas y, sobre todo, asociaciones de pacientes.
El objetivo debe ser garantizar que los derechos de los usuarios, su acceso a tratamientos y su calidad de vida no se vean afectados por fallas en el diseño o ejecución de la política.
La discusión sobre la negociación conjunta de medicamentos revela una tensión de fondo: cómo balancear la sostenibilidad financiera del sistema con la protección de los derechos de los pacientes. Mientras el Gobierno busca contener costos en un sistema al borde de la inviabilidad económica, los pacientes reclaman certezas sobre el acceso, la continuidad y la calidad de sus tratamientos.
La experiencia internacional muestra que las compras centralizadas pueden ser efectivas siempre que se acompañen de reglas claras, operadores logísticos con capacidad probada y espacios de participación ciudadana. En Colombia, sin embargo, el riesgo es que la implementación sin un diseño integral termine generando más fragmentación, desabastecimiento y desconfianza en el sistema.
La clave estará en lograr un equilibrio que asegure eficiencia financiera sin sacrificar la autonomía médica ni el derecho de los pacientes a recibir los medicamentos que necesitan.