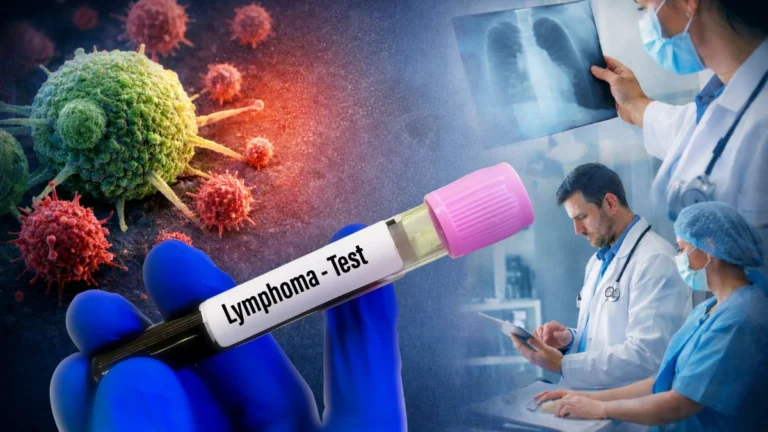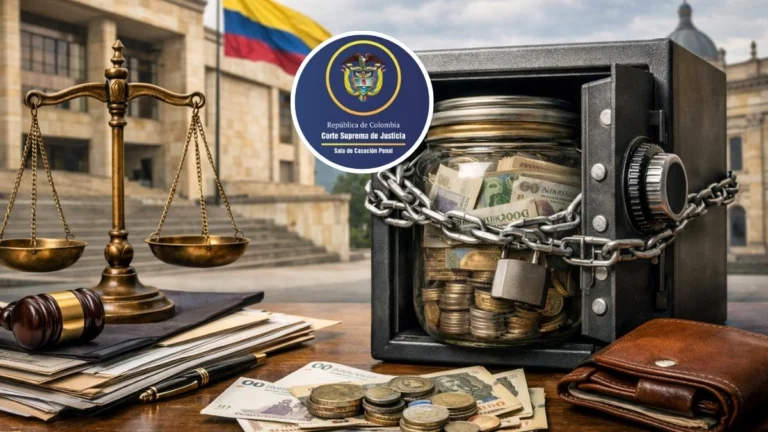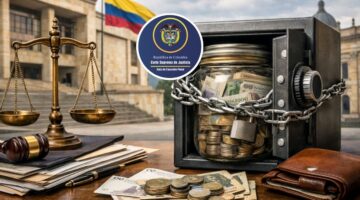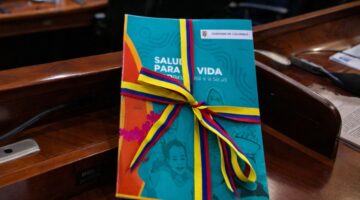Durante el Mes de la Salud Mental, cobra especial relevancia un reciente estudio de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que evidencia una realidad ampliamente documentada pero aún poco abordada desde las políticas públicas; las mujeres son diagnosticadas con mayor frecuencia de depresión y ansiedad. El análisis, desarrollado por el grupo OPIK, especializado en determinantes sociales de la salud y cambio demográfico, revela que el género actúa como un factor determinante en la salud mental, tanto en la prevalencia de trastornos como en la forma en que los servicios sanitarios gestionan el malestar emocional.
Los datos, basados en cuestionarios de salud de la Comunidad Autónoma Vasca (2018), España (2017) y la Encuesta Europea de Salud (2014), confirman que la mala salud mental es más frecuente entre las mujeres, independientemente de la edad o el nivel socioeconómico. Este fenómeno no solo se explica por causas biológicas, sino también por la acumulación de desigualdades sociales, económicas y culturales que impactan la experiencia cotidiana de las mujeres.
¿Por qué las mujeres son diagnosticadas con mayor frecuencia de depresión y ansiedad?
De acuerdo con la doctora Amaia Bacigalupe, investigadora en salud pública y coautora del estudio, “las mujeres son diagnosticadas con mayor frecuencia de depresión y ansiedad, y el consumo de psicofármacos recetados también es significativamente mayor”. Sin embargo, añade que no existen diferencias sustanciales entre hombres y mujeres en la frecuencia de visitas médicas ni en los indicadores de salud mental objetiva.
Esto sugiere que el proceso de medicalización de la salud mental femenina podría estar influyendo en el sobrediagnóstico y la sobreprescripción. En otras palabras, muchos síntomas vinculados a situaciones sociales adversas, como la sobrecarga de cuidados, la precariedad laboral o la violencia de género, terminan siendo tratados farmacológicamente, en lugar de abordarse desde sus causas estructurales.
Esta lectura plantea un reto importante para los sistemas de salud: ¿están los modelos clínicos tradicionales preparados para distinguir entre malestar social y enfermedad mental? En contextos como el colombiano, donde el acceso a salud mental es limitado y el enfoque clínico sigue siendo predominantemente biomédico, la respuesta parece apuntar a la necesidad de una transformación profunda.
La medicalización del malestar cotidiano: un riesgo creciente
El estudio advierte sobre una tendencia preocupante, la medicalización del malestar cotidiano, fenómeno que ocurre cuando las experiencias de estrés, tristeza o frustración, frecuentes en contextos de desigualdad, se interpretan como trastornos clínicos que requieren tratamiento psiquiátrico.
Según Bacigalupe, “en el ámbito de la salud mental, donde la medicalización del malestar es especialmente frecuente, algunos problemas de origen social acaban recibiendo tratamiento psiquiátrico o psicológico”. Esto implica que el sistema sanitario podría estar tratando síntomas sociales con respuestas médicas, invisibilizando los determinantes estructurales del sufrimiento.
En Colombia, esta situación se encuentra en un momento de cambio normativo y político, tras la aprobación de la Ley 2316 de 2023, que fortalece el derecho a la salud mental e impulsa un modelo de atención integral, comunitario y con enfoque de derechos. Aunque su aplicación busca reducir las barreras de acceso y promover la atención oportuna, la transformación del modelo asistencial será progresiva. Persisten desafíos relacionados con la disponibilidad de talento humano especializado, la financiación territorial y la articulación intersectorial.
Por ello, mientras la nueva política avanza, el país enfrenta el reto de equilibrar la respuesta farmacológica con intervenciones psicosociales y comunitarias, para evitar que la medicalización siga siendo la salida más inmediata ante el malestar emocional y las desigualdades sociales.
Políticas públicas y equidad: reducir las desigualdades de género en salud mental
El grupo OPIK sostiene que reducir las desigualdades de género en salud mental requiere intervenciones políticas a múltiples niveles, no solo dentro del sistema sanitario. Bacigalupe señala que “existe una clara relación entre el grado de desigualdad de género en la sociedad y las desigualdades en salud mental”. Por tanto, las políticas que promueven la igualdad laboral, la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, y la representación política de las mujeres tienen un impacto positivo sobre su bienestar emocional.
Este enfoque es especialmente pertinente para Colombia, donde el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 incorpora la equidad de género como un eje transversal, pero su aplicación práctica aún enfrenta limitaciones estructurales. En el marco del Mes de la Salud Mental, los expertos sugieren que la política pública debe trascender el diagnóstico y avanzar hacia estrategias intersectoriales, que incluyan educación, empleo, protección social y atención primaria fortalecida.
Asimismo, es fundamental promover una formación clínica con enfoque de género, que permita identificar los sesgos diagnósticos y fomentar una atención más equitativa. Espacios de reflexión institucional y la adopción del modelo biopsicosocial son pasos necesarios para construir un sistema más justo y sensible al contexto.
Hacia un modelo biopsicosocial y comunitario de la salud mental
La incorporación efectiva del modelo biopsicosocial, que integra los factores biológicos, psicológicos y sociales, es una oportunidad clave para reformar la atención en salud mental. De acuerdo con Bacigalupe, aplicar este modelo en la práctica clínica permitiría prevenir la sobrepatologización del malestar y promover el bienestar emocional desde un enfoque comunitario.
Entre tanto, el estudio de la Universidad del País Vasco reafirma una verdad esencial, la salud mental no puede entenderse sin considerar las desigualdades sociales y de género que la atraviesan. En el caso de las mujeres, los diagnósticos más frecuentes de depresión y ansiedad no son solo un indicador clínico, sino un reflejo de una estructura social desigual.
Durante este Mes de la Salud Mental, Colombia enfrenta el desafío de replantear su enfoque hacia una atención más justa, integral y sensible al género, articulando políticas públicas, formación profesional y participación comunitaria. Reducir la medicalización del malestar femenino y promover la equidad en salud mental no solo es una tarea sanitaria: es un imperativo de justicia social.